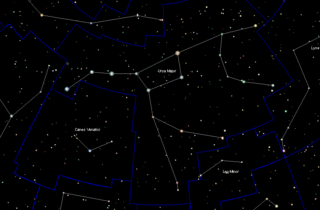 A los 15 años conocí a un personaje algo desaliñado que recién (calculo) había superado los 30 años. Soltero, alto, muy delgado, de pelo largo castaño claro, muy chascón, de ojos algo cansados y genio liviano. Su medio de transporte era una bicicleta a mal traer, comía gracias a puros "pitutos" y vivía en una pequeña casa con su familia que no era nada menos que un perro. Nuestra relación fue breve y, a los ojos de los demás, parecía más un pervertido engatusando a una adolescente que una tierna amistad. Pero la verdad es que fue amistad. A los 15 años conocí a un personaje algo desaliñado que recién (calculo) había superado los 30 años. Soltero, alto, muy delgado, de pelo largo castaño claro, muy chascón, de ojos algo cansados y genio liviano. Su medio de transporte era una bicicleta a mal traer, comía gracias a puros "pitutos" y vivía en una pequeña casa con su familia que no era nada menos que un perro. Nuestra relación fue breve y, a los ojos de los demás, parecía más un pervertido engatusando a una adolescente que una tierna amistad. Pero la verdad es que fue amistad. Enrique era un entusiasta colaborador de la iglesia más cercana a mi barrio, incluso más que eso: era un fanático religioso ("está loco", decía mi padre). Cuando él venía a buscar algún papel relacionado con la iglesia y yo salía a decirle que mi papá no estaba, nos quedábamos conversando largo rato de mil y una cosas, entre las que se destacó un tema por sobre los demás: la astronomía. Quedarse horas mirando el cielo en la noche se convirtió en mi pasatiempo favorito por varios meses, en los cuáles aprendí mucho acerca del tema. Hasta que de un día para otro, Enrique desapareció. La única versión que escuché fue que se había ido a otra casa. Él fue una de las tantas personas que han pasado por mi vida cambiándola de alguna u otra manera. El tren de la vida: aquellos pasajeros que suben, pero para bajarse inmediatamente en la estación que viene. Pero que dejan "algo" en el aire.
|

